“Hay una frase que me gusta mucho de Herzog que dice: el cine es mi pasaporte al mundo”, dice Luciana Piantanida. Con esa brújula, se lanzó a filmar Todas las fuerzas, una película para acercarse a eso que, aunque está al lado, muchas veces permanece invisible. Ganadora del premio a Mejor Película en la Competencia …
“Todas las fuerzas”, un salto para mirar desde más cerca
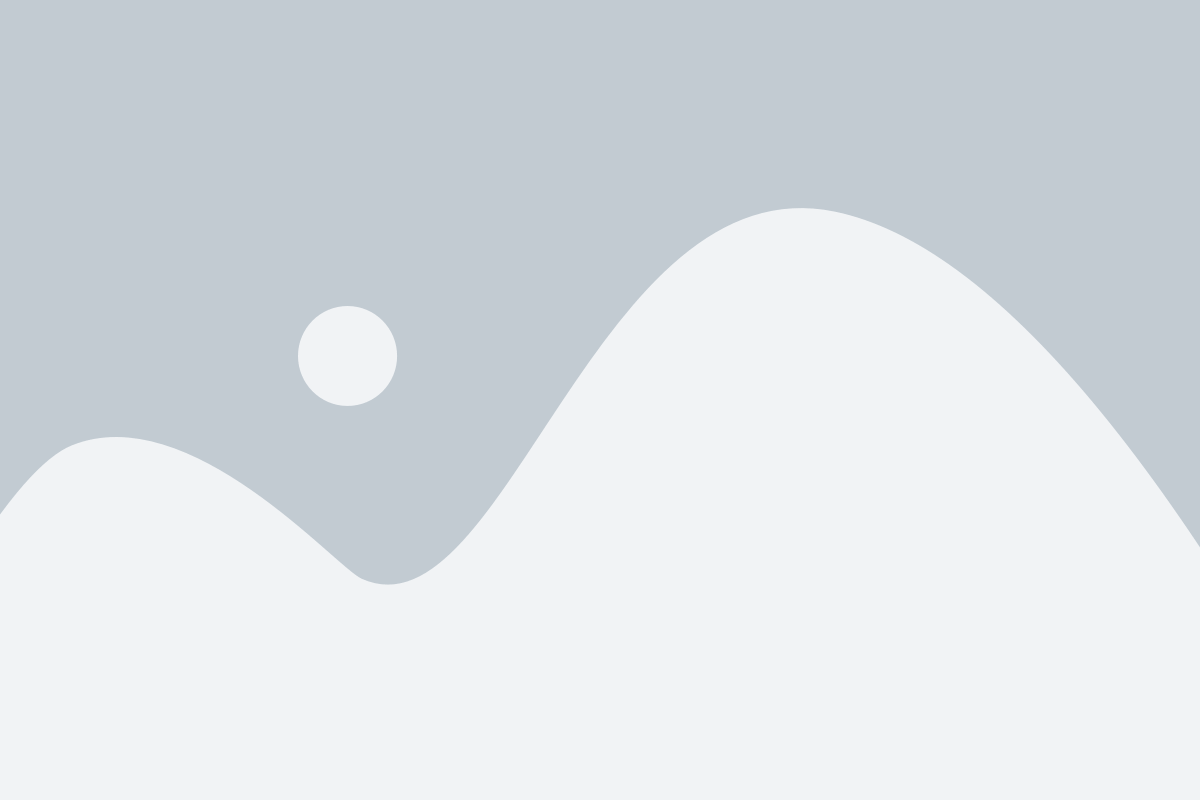
“Hay una frase que me gusta mucho de Herzog que dice: el cine es mi pasaporte al mundo”, dice Luciana Piantanida. Con esa brújula, se lanzó a filmar Todas las fuerzas, una película para acercarse a eso que, aunque está al lado, muchas veces permanece invisible. Ganadora del premio a Mejor Película en la Competencia Argentina del Bafici, su debut en largo llega esta semana a salas.
—¿Qué te propusiste al filmar Todas las fuerzas?
—En mi caso, el cine fue una forma de conocer a mis vecinas. Tengo la sensación de que en las ciudades perdemos mucho el contacto con las personas que tenemos cerca. Conocer un poco más a la persona que vemos todos los días en la verdulería —sobre todo desde las clases medias— es como atravesar un universo mucho más grande del que realmente existe. En un acto cotidiano se hace prácticamente imposible; en cambio, con todo el dispositivo de una película me resultó más sencillo acercarme y conocer sus historias, sus trabajos, sus casas.
—La película muestra ese acercamiento a través de Marlene, una mujer migrante que cuida a una señora mayor. ¿Cómo fue el trabajo de investigación y casting?
—Fueron distintas etapas. En una primera instancia hicimos una investigación muy grande con un montón de mujeres, que no terminaron actuando pero nos abrieron las puertas de sus casas, de sus vidas. Recién después empezamos a hacer un casting y, de hecho, las personas que actúan en la película no viven en el barrio: son migrantes de otros lugares. Un poco fue el rompecabezas que nos permitió acercarnos a ese mundo, que tiene la profundidad de hacer algo juntas. Cuando las personas nos juntamos para hacer algo, aparece algo profundo de las relaciones.
—¿Qué características comunes encontraron en esas mujeres?
—Lo que apareció con mucha claridad es que la característica de migrante se vinculaba fuertemente con lo que llamamos “el sostenimiento de la vida”: trabajos absolutamente necesarios para que podamos seguir adelante como humanos. Comer, tener ropa, limpieza. Esos trabajos están altamente precarizados y, en general, feminizados. Y quienes los ocupan son mujeres migrantes de otros países o de las provincias.
—La película es una coproducción con Perú. ¿Cómo surgió ese vínculo?
—No conocía Perú. Y me pasó el plus de estar en Lima y sentir qué tan parecida era a Once. Siempre me habían dicho que Buenos Aires se parecía a París o a Madrid, y cuando estaba en Lima, la disposición de los negocios, los olores, los colores… fue un plus que nos permitió profundizar en eso: en adónde pertenecemos.
—Una escena muestra el conflicto entre Marlene y su empleadora, Betina, que no quiere darle libre para hacer un trámite. ¿Cómo trabajaste ese vínculo de clase?
—Está buenísimo que se vea, esa era la idea. Como me dijo una espectadora: “no es mala, pero no está bueno lo que hace”. Está un poco pensado a propósito: ver si podemos mirarnos desde afuera.
—En un momento la película da un giro fantástico. ¿Cómo surgió?
—Apareció en el guion de una manera muy orgánica. En una de sus primeras versiones había una persecución en las azoteas en la que perseguían a Marlene. Y cuando llegaba a la esquina, se me apareció una frase: Marlene da un salto un poco más largo de lo humanamente posible. ¿Por qué escribí esto?, me dije. Esas cosas que pasan en la escritura. Y empecé a profundizar. Ahí apareció el giro fantástico.
—También hay muchas palomas, incluso en el afiche.
—Fue de lo primero que apareció, una de las primeras imágenes de la película. En las plazas del barrio —que son una tristeza— empecé a ver cosas. Alguna vez pude mirar para el cielo y descubrí que es hermoso lo que hacen. En un momento se llaman entre ellas, no sé de qué manera, y hacen unos dibujos en el cielo espectaculares. Desde que lo vi por primera vez, les presto atención siempre. La imagen de la manada de palomas haciendo dibujos en el cielo no está, pero fue re fundante de la película.
—¿Qué te interesó de esas imágenes?
—La idea era devolverles la belleza, igual que a las palomas, que nos dan asco a algunos sectores medios. Detengámonos a mirar de otra manera lo que hacen, que es hermoso. Lo mismo me pasa con Plaza Once, que para mí es hermosa y a todo el mundo le parece un asco, peligrosa. Y el otro día alguien la vio en la película y dijo: parece Plaza San Martín a la noche. Ese concepto de la belleza, eso también me interesaba trabajar.
—¿Pensaste en alguna otra película mientras hacías Todas las fuerzas?
—Sí, Bolivia, de Adrián Caetano. Es mi humilde homenaje. Pensaba mucho en Rosa, el personaje de Bolivia. Hay una escena que me encanta, cuando ella llama a su mamá por teléfono. Durante un tiempo en el guion tuve una escena así, hasta que en un momento me di cuenta de que ya no existe eso de que le mandan plata a Bolivia. Estaba escribiendo como si fuera ese tiempo. La investigación tiene que ver con eso también: esas migrantes como Rosa, que vinieron en los 90, cómo están hoy. Es un halago que se la recuerde.
Todas las fuerzas
Guión y dirección: Luciana Piantanida. Con Celia Santos, Silvina Sabater, Andrea Garrote. Estreno jueves 15 en Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635, CABA.); Espacio Incaa CAPEC – Tilcara, Jujuy; Espacio INCAA Cine Teatro Altos Hornos Zapla – Palpalá, Jujuy; el domingo 18, en Espacio INCAA Nuevo Cine Italia – Formosa; y el martes 20 en el Cine Teatro Helios – El Palomar.





