No era fácil, para una ciudad en el siglo XVI americano, maternar a otras ciudades. Para que una ciudad fuese “madre de ciudades” tenía que, primero, ser ciudad ella misma. Esto significaba imponerse a la resistencia que el Nuevo Mundo opusiese. En algunos casos se trataba de imperios de montaña con dioses y dinastías; en …
“Madre de Ciudades”, qué significa el nombre del estadio de la final entre Huracán y Platense

No era fácil, para una ciudad en el siglo XVI americano, maternar a otras ciudades. Para que una ciudad fuese “madre de ciudades” tenía que, primero, ser ciudad ella misma. Esto significaba imponerse a la resistencia que el Nuevo Mundo opusiese. En algunos casos se trataba de imperios de montaña con dioses y dinastías; en otros de tribus belicosas y tropicales que cazaban aves en pleno vuelo; siempre, del hambre y la intemperie. Así las cosas, muchas incipientes poblaciones sucumbían ante lo áspero del medio. Séanos ejemplo la primera Buenos Aires, la de Pedro de Mendoza.
***
Corría 1536 cuando Pedro de Mendoza llegó a estas costas con título y blasón de Adelantado del Río de la Plata. Sus hombres desembarcaron, construyeron unos ranchos precarios (apenas unas chozas de barro con techos de totora) y así empezó lo que se conoce como la primera Buenos Aires. Los heroicos forajidos sólo veían un suelo anegadizo en la orilla, un poco más adelante las barrancas y después la llanura ilimitada. Aquí y allá chirriaban los chajás y teruteros rasgando el silencio.
En esa tesitura los hombres de Mendoza empezaron a explorar la zona. A veces aparecía un bosque, a veces una laguna, y un día se encontraron con unos indios. El primer contacto fue amistoso y los indios empezaron a llevarles comida regularmente, hasta que en un momento no les llevaron más. Ahí comenzaron los problemas: Mendoza mandó unos emisarios para quejarse y los emisarios volvieron apaleados. Mendoza preparó entonces una tropa de trescientos hombres para hacerse respetar, pero cuando llegaron al lugar de los indios se encontraron con que estos se habían multiplicado: ahora eran cuatro mil indígenas formados en media luna y pegando alaridos. Vieron ropas y armas que no habían visto hasta entonces y entendieron que habían acudido varias tribus, y no solamente la que venían tratando. Ulrich Schmidl, un alemán que formó parte de aquel primer asentamiento boquense, escribió: “habían reunido a sus amigos”.

El combate fue desastroso. Los caballos de los españoles fueron anulados por las boleadoras: esas armas, que estaban entrando en la historia universal, habían sido aportadas por los “amigos”. La cifra de muertos y heridos es incierta porque los testimonios son escasos y porque los conquistadores solían exagerar sus sacrificios, pero se calcula que murieron tres cuartas partes del contingente español. Los recién llegados contuvieron finalmente a la coalición de tribus pero ese primer descalabro fue apenas el anuncio de otros mayores.
Poco tiempo después del combate, lo que quedaba de la gente de Mendoza se encontró con un círculo ondulante de indios rodeando su pequeño baluarte: los estaban sitiando. Los españoles quedaron encerrados y muy pronto se les acabó la comida. El hambre fue proverbial: “llegamos hasta comernos los zapatos y los cueros todos” escribió Schmidl. Mientras tanto caían flechas encendidas sobre los techos de paja.
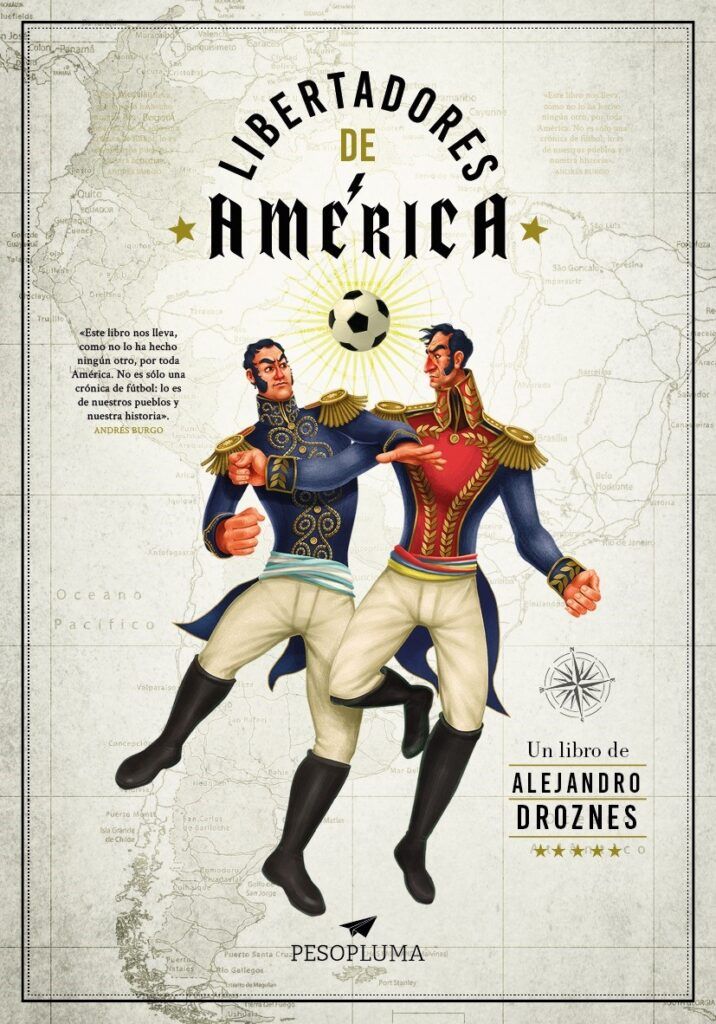
La Buenos Aires de Mendoza, la primera Buenos Aires, había sido herida de muerte. Al tiempo los españoles que quedaban con vida advirtieron que ni el hambre ni los indios del lugar los dejarían tranquilos y decidieron despoblarla o “desampararla”, como se decía en esa época. Pasaron unos cuarenta años y finalmente llegó otro contingente de españoles para fundar la segunda Buenos Aires, la definitiva, la de hoy. Pero esos hombres no llegaron, como los anteriores, después de haber cruzado la Mar Océana: venían, en cambio, de Asunción. Asunción sí había logrado imponerse al entorno americano. Y no sólo eso: desde Asunción se habían organizado excursiones exitosas que acabarían en la fundación de nuevas ciudades, como la propia Buenos Aires. Por estas cuestiones que es Asunción empezó a llamarse a sí misma “madre de ciudades”, como se aprecia en esta foto que saqué en la capital paraguaya.
***
La fundación de Asunción fue muy distinta a la de la primera Buenos Aires. Los guaraníes recibieron a los españoles con alegría, porque estaban en guerra con los guaicurúes. Los guaicurúes no sembraban y daban continua pesadumbre a los guaraníes. Por eso los guaraníes vieron en los españoles la ayuda que andaban necesitando: traían unas armas relucientes, muy ajenas al cosmos de barro y madera que ellos habitaban. Los españoles, por su parte, hicieron un rápido escrutinio y decidieron quedarse: había comida en abundancia, los indios eran amistosos y el clima era de buen cielo y temple.

Y lo excepcional del caso, lo que con el tiempo hizo del Paraguay un país único por lo orgánico de su amalgama, y del idioma guaraní una lengua viva, es que esta buena predisposición de los indígenas se expresó haciéndose tovayás, es decir cuñados, de los recién venidos, dándoles sus hijas y hermanas para que hubiese de ellas generación. Por eso empezaron a aparecer miles de mesticitos que correteaban por las calles de tierra colorada. “Ha venido aquella provincia en grande aumento”, escribió un cronista de Indias. Y llegó a tanto el grande aumento poblacional que Asunción se transformó en el bastión más importante para la consolidación de la conquista española en el Río de la Plata: de ahí salieron numerosas expediciones que fundaron un conjunto de poblaciones que hoy son ciudades: Santa Fe en 1573, la segunda y definitiva Buenos Aires en 1580, Corrientes (que se llamaba “Siete Corrientes”) en 1588.
***
Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes: lo que hoy es la Argentina fluvial se fundó desde Asunción, con los españoles recorriendo la demencial sucesión de afluentes y meandros que van a alimentar el Río de la Plata. Pero en el norte del actual territorio nacional la colonización tuvo una dinámica distinta; ahí los españoles no recorrían ríos sino montañas. Y no lo hacían viniendo de Paraguay sino de Perú.
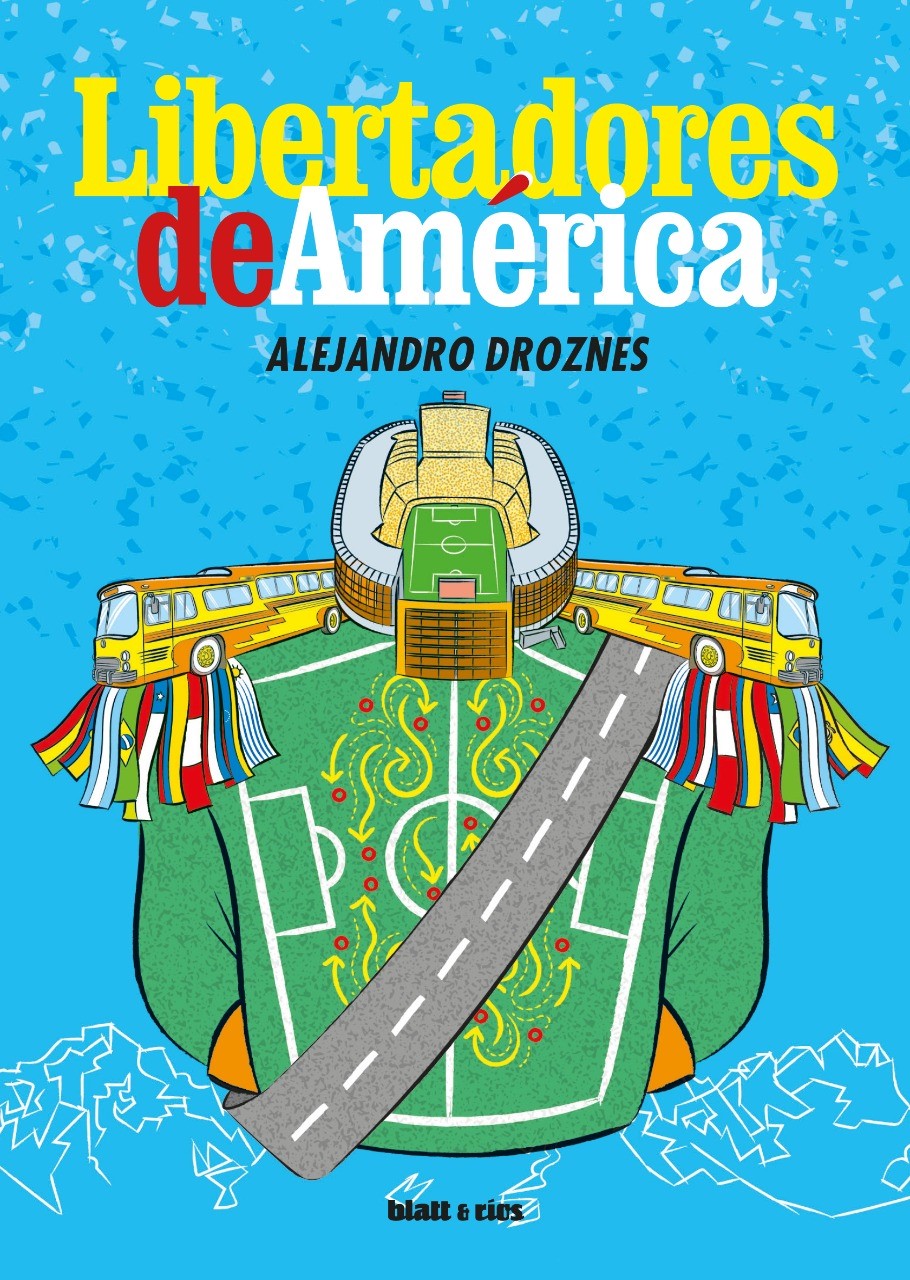
Desde Perú, entonces, llegaron los españoles para extender su imperio en los vastos territorios que hoy son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Se establecían acá y acullá, pero sus intentos civilizadores tendían a no durar. Los brotes del elemento urbano eran arrasados más temprano que tarde por la resistencia de unos americanos que no querían ser latinoamericanos y, también, por las inclemencias de la naturaleza.
Fue en ese contexto tan adverso que el 25 de julio de 1553 se fundó Santiago del Estero: se celebraba el día de Santiago Apóstol y había una laguna muy cercana. Nadie lo sabía, pero se estaba fundando la que sería la ciudad más antigua de la Argentina futura. Y también, quizá más importante aún, se estaba fundando una ciudad llamada a organizar con firmeza la vida colonial en esas nuevas regiones que parecían por momentos el confín de la Creación. Porque desde Santiago del Estero salieron las expediciones que fundaron San Miguel de Tucumán (1565), Córdoba (1573), Salta (1582), La Rioja (1591), San Salvador de Jujuy (1593) y Catamarca (1683). Y por eso la ciudad es conocida como “madre de ciudades”.





